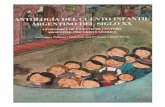Cuento. La Gata Negra
description
Transcript of Cuento. La Gata Negra

La Gata Negra
Encerrado en mi cuarto me despertaba con ruidos de motores y el pulso acelerado. Había reemplazado los cristales rotos que los niños rompieron jugando futbol, pero ésto no detuvo el flujo del humo contaminante. Me cambiaba de un cuarto a otro para seguir durmiendo y de todas maneras terminaba mareado por la falta de oxígeno.
El fin del verano estaba cerca y nos habíamos pasado el tiempo vagando por la interminable ciudad. Serapio llegaba por la mañana y me ofrecía de su vaso un poco de champurrado que había sobrado en su casa. Llegaba directo de los cuartos de arriba, sin demasiado aseo. Abría la ventana y comenzaba a escupir hacia la calle con toda la fuerza de sus pulmones. Sus escupitajos pasaban cerca del cristal lateral del piloto de uno de los camiones, pero no alcanzábamos a ver la cara del chofer a través del vidrio.
Los camiones veloces entraban y salían por la misma puerta automática y esta se cerraba de golpe como si resguardara una gigantesca caja fuerte. De hecho, transportaban diversos valores de gran tentación y que sólo se confía a gente bien entrenada en el uso de armas. En vano nos imaginábamos que un día yo me iba a dejar atropellar y mientras se bajaban los uniformados, los muchachos del vecindario saltaban como grillos desde sus casas para apoderarse del tesoro en billetes de alta denominación.
A pesar de la rudeza de los choferes uniformados, ninguna vez escuché de ellos un grito. Salían en orden del estacionamiento de la compañía, que sólo podíamos ver desde la azotea de la vecindad. Subíamos para ver la hilera de camiones pintados de azul y blanco, pero era incómodo como los vigilantes armados nos clavaban su mirada desde la elevada torre de vigilancia. Controlaban los movimientos hábiles de los camiones que abandonaban el estacionamiento sitiado por un enorme muro gris. En pocos minutos infestaban el aire de la calle.
Al amanecer los gases se evaporaban, pero durante todo el día el aire se mantenía denso. En ocasiones la señora de al lado se levantaba y nos despertaba con sus cumbias a todo volumen. Era preferible salir una hora antes con la cara desvelada que con el sonido estridente de su estéreo. Mi amigo Serapio me contaba como se había enamorado de la joven vendedora de una papelería ubicada en una calle paralela a la nuestra. Aunque habían transcurrido algunos meses, luego de reiterados intentos no había conseguido de ella ni siquiera una sonrisa. Pero el día que finalmente logró su aceptación fue en un sueño donde él casi la tomaba de sus brazos y todo se desbarató abruptamente por las ondas sonoras que subían desde la casa de la vecina. La vecindad era habitada por familiares. Sólo yo y mi amigo del número ocho estábamos fuera de cualquier nexo con ellos. Serapio tenía unos padres muy laboriosos y sus dos hermanos. Por las tardes nos contábamos las anécdotas del día y festejábamos con risa interminable el ingenio de cualquier chiste. También nos lamentábamos, considerando nuestros gustos musicales, del escándalo que hacía la señora de abajo. En realidad nadie en la vecindad era del todo normal desde el día que uno de sus hijos fue atropellado por uno de los camiones de la compañía transportadora de valores. El dueño de la vecindad alguna vez me hizo la reseña de los gritos desatados de la madre y las tías, el día del incidente. En ese pequeño bloque entre el alto muro de la empresa y la vecindad quedaban encerradas las pasiones impresas en el recuerdo del los inquilinos. En ese sentido eran comprensibles los repentinos ataques de locura a cualquier hora. La vecina no aparentaba ningún remordimiento para servirse comida y gritaba la primer grosería que le asaltaba la mente a quien ella quisiera. Aunque se le veía en la calle muy rozagante, en su casa expulsaba como volcán toda clase de insultos y llevaba su torrente de voz únicamente hasta la puerta de su casa. Se escuchaba como escapaban los desordenados pasos de sus hijos, que salían azotando el grueso portón oxidado, y en ocasiones esquivando algún objeto mal dirigido. Por las noches, al contrario, no había ningún escándalo. No sé si por la atención que absorbe el televisor o por alguna otra razón. A veces la proximidad

entre los apartamentos me generaba raros presentimientos. Sentía que por las paredes y escaleras iba y regresaba el humor voluble de los habitantes. Lo cierto era que al llegar el aniversario de la muerte de su hijo, la señora tenía la tradición de tapizar la ventana con pequeños objetos sin aparente relación entre sí. En la complicada composición aparecían siete retratos de su hijo, siempre en alguna pose, como si él nunca hubiera necesitado moverse. Su hijo había fallecido varios años antes de mi llegada a este lugar, pero las fotos me mostraban un rostro que inevitablemente estaba para sufrir en la vida. Por esos días, el lejano ruido de las fábricas y las calles, producía un nuevo silencio. Los vecinos se notaban más relajados. También dejaban de tocar a sus puertas aquellos que ocasionalmente requerían alguno de sus artificios.
En las mañanas salía su esposo a quien por su mirada desviada le apodaban el Bizcovery. Llevaba en su diablito los mariscos que vendería en su puesto, pero los clientes de la mañana, o sea los trabajadores de refrescos protestaban y le mentaban la madre porque los camarones cada vez estaban más chicos. Así como él, los demás vecinos trabajaban en el mercado de pescados y mariscos, sin embargo aunque señoras como doña Dinamota limpiaban el patio cada tercer día, la vecindad nunca dejaba de oler a pescado. Más aun en la temporada calurosa de mayo, creo que debido a la fetidez hasta me ejercitaba en respirar el menor aire posible.
Mientras él atendía su puesto, la vecina recibía ocasionales visitas de personas muy diversas y Serapió me aclaró – ¡Es que chale…la pinche gorda es chamana!-. Ni siquiera le hice más preguntas, pues mi escepticismo me mantuvo ajeno a sus prácticas. Lo único inquietante era su gata negra, que corría por el barandal mientras yo permanecía sentado en los lavaderos de la azotea durante la noche. Se paseaba furtivamente frente a mí, me vigilaba y se iba siguiendo un trayecto bien definido todos los días. Una noche cambió el rumbo y primero se quedó un rato observando la puerta abierta de mi casa como si la tentara a cruzar. La gata bajó por los escalones de fierro despintado y caminaba lento por aquellas varillas en varios puntos sin soldadura. Me pareció anormal que un espécimen como ése, no hubiera podido simplemente, dar un salto de medio metro para entrar al patio de la vecina en lugar de entrar por mi puerta. Bajé yo también, con menos calma que la gata, para ahuyentarla; pero ésta siguió por los escalones del interior del apartamento hasta la salida. Llegué hasta el barandal, pero ya se había escondido. Se internó en el inexpugnable cúmulo de escombros de sillas rotas y estructuras de fierro junto a la puerta. Desde un principio me causaba inconveniente tener todo ese arrumbamiento, pero parte del acuerdo con el dueño para poder rentar el lugar a bajo costo era que tenía que cuidar en buen estado sus muebles antiguos, así como mantener en su lugar esos pedazos de basura o de buenos recuerdos como a veces me decía. Me asomé. No podía distinguir alguna extremidad de su cuerpo o algo de su pelaje brilloso. De cualquier manera ya no sentía fuerzas para mover tantos objetos. Los débiles rayos de la luna menguante tocaban mi cama y, pospuse mejor, el ahuyentar a la gata de la casa para la mañana siguiente. Desde temprano me levanté y dejé la puerta abierta mientras desayunaba, pero nunca me percate de si la gata salió o no, y en los días siguientes no escuché ningún ruido.
Una madrugada de septiembre desperté con la fuerte necesidad de ir al baño. Faltaban unas dos horas antes de mi partida a la Universidad. No había necesidad de un despertador, pues podía confiar en el llamado reloj biológico para ser puntual en mi nuevo horario matutino. Comúnmente despierto al menos dos veces como causa de un excesivo y sobre todo imprudente consumo de agua antes de dormir. Pero en esa ocasión mi conciencia no me podía dirigir a ningún lado y ella era a esas horas de la madrugada tan oscura y nebulosa que al momento no podía tomar la decisión de pararme. Coloqué los pies en el piso de madera y siguiendo los movimientos que el cuerpo tiene calculados, metí los pies en los zapatos para evitar el contacto brusco con el mosaico frío del pasillo. La distancia desde la cama hasta el pasillo era muy corta y en menos de cinco pasos había abierto las dos puertas color marfil. Sentí de inmediato un vapor de vientre en el aire. La

oscuridad se rompió con el sonido del apagador y ante mis pies estaba tendido el primero de una fila de fetos regados por el pasillo. Saqué la punta del pie de un manchón de sangre oscura y regresé al cuarto para sentarme en el borde de la cama. Ahí permanecí repasando una vez tras otra, los movimientos que había realizado desde la cama hasta la puerta, pero no me convencía aún, de estar plenamente despierto. Si me desperté de un sueño. ¿Por qué no podía entender lo visto? Por un momento quería que fuera un sueño en error, que se corrige cuando al instante somos arrojados de nuevo al mundo consciente. Si era una pesadilla debía quedarse atrás al despertar y no aparecer adelante. Dejé pasar unos segundos y la segunda salida fue por las puertas que conectaban los cuartos para así evitar el pasillo. Llegando al baño enfoqué la vista en lo más indispensable, pero aún así, debí esquivar con mis pasos uno más de esos cuerpecillos encorvados. No podía detener la vista allí, aunque si percibí uno de menor tamaño en relación a los demás del pasillo, con las patas delgadas y pequeñas, como intentando cubrirse el rostro sin alcanzarlo; la piel lisa sobre el cuerpo que aún constaba de puras formas redondeadas, y entre más pequeños los fetos eran, más cerrado era el semicírculo entre la cabeza y la cola.
Bajé a abrir la puerta que daba al corredor, por donde pasaban todos los vecinos con sus bicicletas o sus diablitos escurriendo el hielo derretido y las escamas de los pescados. Por fin ví salir a la gata corriendo y nunca más volvió. Me impuse con poco agrado ir levantando cada uno de los cuerpos muertos. La bolsa donde los guardé ya pesaba y aún me faltaba sacar el último de entre los escombros, que era el más pequeño. Igual que los otros tenía los párpados como pegados. Ni siquiera habían alcanzado a ver la luz del foco antes de morir.
Cuando le conté a Serapio sólo me dijo que ese era mi castigo por ser tan remilgoso. Salió después a su trabajo el Bizcovery, quien sí reconoció lo extraño de lo ocurrido y luego se fue encarrerado, empujando sus pescados fritos; en cambio a la chamana mi relato le produjo nada más una risita. Aún así me negaba a pensar que ella pudiera relacionarse como causa del aborto de la gata, pero en esos momentos su sonrisa mostraba la satisfacción de un rito cumplido. Hasta hubo un poco de calma en los siguientes días, pues ya no sonaban sus cumbias, ni les gritó por unos días a sus hijos.